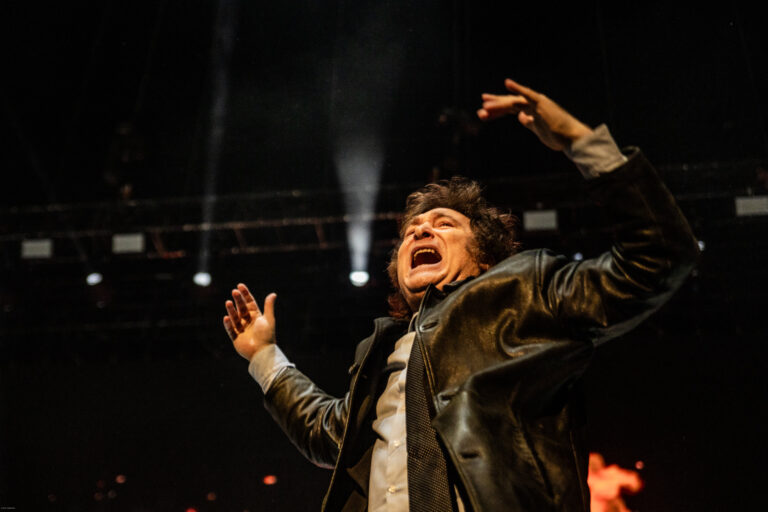Estados Unidos continúa aumentando la presión sobre México en el tema del combate a las organizaciones criminales conocidas como carteles. Recientemente, el presidente estadounidense, Donald J. Trump, “firmó una orden secreta instruyendo al Pentágono a usar la fuerza contra los carteles del narcotráfico en América Latina,” según reportes periodísticos de The New York Times y The Wall Street Journal (Deutsche Welle (DW), 2025). Aunque la orden se haya firmado en secreto, la filtración apunta a que el gobierno estadounidense busca aumentar la presión sobre el gobierno mexicano y así preparar al público y a los sistemas políticos en ambos países para una crisis de mayor intensidad respecto a la Guerra de las Drogas en México. Esto creó conmoción rápidamente en México y en Estados Unidos, ya que, según algunas fuentes, se plantea la posibilidad de que fuerzas especiales estadounidenses intervengan en territorio mexicano para combatir a los carteles del narcotráfico (DW, 2025).
Ante tal escenario, es importante comprender por qué Estados Unidos está dispuesto a aumentar la presión que no solo se manifiesta en el ámbito de seguridad sino también en el comercial, y se debe valorar, también, la situación política en México. Se deben tomar en cuenta dos hechos calve de la situación en México: por un lado, es necesario terminar la guerra y la crisis política, y que la solución al dilema de seguridad mexicana involucra forzosamente una respuesta militar.
La transformación económica y geopolítica global
Existen dos cambios fundamentales a nivel sistémico internacional. Uno, es el económico que se centra en el traslado de la fábrica mundial y muchas otras regionales o continentales, lo que se suma a diversas transformaciones cíclicas socioeconómicas en todos los países: desde Alemania hasta Bangladés y de Estados Unidos hasta Argentina. En todo el mundo hay cambios locales que se están fusionando con los regionales e internacionales. Pero como se mencionó, el cambio económico global se centra en el traslado de la fábrica mundial.
China ha sido la fábrica mundial de manera más puntual desde la década de 1990, aunque su ciclo económico de producción y crecimiento acelerado haya empezado en la década de 1980. Dado que cada ciclo dura 5 décadas, su ciclo llegará a su fin entre 2045 y 2050, lo que está abriendo paso a una nueva fábrica mundial. Para comprender por qué México es central en este cambio se deben tomar en cuenta factores internos y externos de los ciclos económicos mundiales de producción y crecimiento acelerado. Ambos deben coincidir para que el ciclo se desarrolle sin interrupciones significativas.
El externo se refiere a la importancia del país que será la próxima fábrica mundial y del que fungirá como el mercado mundial. Cuando el Reino Unido tuvo ese papel eligió a Estados Unidos como fábrica mundial, a Alemania como fábrica continental y a Japón como fábrica regional. Los tres países estaban posicionados para contrarrestar a sus principales rivales: Francia y Rusia. Los temores o preocupaciones británicas provenían de la Guerra de Crimea, en donde tuvo que detener las aspiraciones rusas y notó la superioridad militar francesa. Cuando Estados Unidos asumió el papel de mercado mundial eligió a Japón como fábrica mundial, Alemania como fábrica continental y a varios más, como Corea del Sur, como fábricas regionales. Sus elecciones tenían un objetivo claro: contener a la Unión Soviética en Asia Pacífico y en Europa. Cuando dicho ciclo entraba en su tercera década, un problema geopolítico se estaba vislumbrando: la derrota estadounidense en Vietnam y la inestabilidad doméstica contrastada con el creciente poder militar soviético. Para intentar recuperarse, Washington eligió a China como fábrica mundial y Alemania fue nuevamente la fábrica continental.
Cada decisión estaba ligada a una guerra y a un contexto geopolítico. Actualmente, la guerra de Ucrania, las de Oriente Próximo y la pandemia del COVID-19 resaltaron diversas vulnerabilidades en la arquitectura del sistema económico mundial, lo que se ha traducido en un interés por mitigar la debilidad estadounidense frente a las turbulencias del Sistema Internacional. Estados Unidos, por su parte, quiere administrar la transición geopolítica que generará incertidumbre en la isla continental euroasiática. La solución ha sido el nearshoring o la deslocalización cercana, la mejor opción para ello es precisamente México.
Esta situación externa se debe considerar de la mano del factor interno. Para que un país sea una fábrica mundial, necesita controlar su territorio nacional, su población y su economía. Inglaterra lo había logrado con la creación del Reino Unido. Estados Unidos logró los tres tras la Guerra Civil y Japón con la Restauración Meiji, por ello, para la década de 1950 ya estaba posicionado para ser fábrica mundial. China logró controlar su territorio cuando el partido comunista ganó la Guerra Civil, la población con la Revolución Cultural y la economía con las reformas de Deng Xiaoping. Países como Alemania y Corea del Sur también tuvieron que pasar por guerras, como las de unificación alemanas y la Guerra de Corea, respectivamente. Cada país debió transitar por intensas crisis y el Estado central tuvo que imponerse, ya sea durante un ciclo de regionalismo o de centralismo.

Soldados estadounidenses asignados a la Fuerza de Tarea Conjunta-Frontera Sur brindan vigilancia en la frontera sur de Estados Unidos (crédito: Departamento de Defensa de Estados Unidos).
La centralidad mexicana
Al analizar el caso mexicano, el país claramente no controla ninguno de los tres. El gobierno central no tiene presencia en gran parte del territorio nacional, tampoco puede implementar reformas sin algún tipo de oposición efectiva. El carente control de la población se observa por la actividad económica de las organizaciones criminales mediante las cuotas o la forma como estas organizaciones han creado órbitas económicas, políticas y culturales que restan poder al Estado. Un ejemplo es la narcocultura.
No obstante, existe un factor que ejerce presión sobre México. Como se describió anteriormente, se percibe una tendencia geopolítica hacia que el país se convertirá en la fábrica mundial, lo que ejerce presión para transformarse. Varios analistas y expertos en economía han advertido que si México no empieza a corregir su rumbo en materia política y económica, las inversiones podrían irse a otros países o a Estados Unidos. Esto no es cierto, Estados Unidos no tiene otra opción y, en parte, a partir de esta realidad inmutable, el vecino del norte ha tenido disputas comerciales con la India. Ha evidenciado que ni India ni Brasil recibirán los empleos producto de la manufactura.
Aunque ciertamente, como propone Fedirka (2025), esto pueda ser parte de la estrategia estadounidense para ejercer presión sobre los rusos en las negociaciones, afectando a países del BRICS, sin embargo, la guerra comercial mundial que está emprendiendo Estados Unidos sigue la tendencia del ciclo económico mundial, que Washington debe administrar. México es la única opción por razones geopolíticas para disminuir la vulnerabilidad del Sistema Internacional y contrarrestar a países con el potencial de ser hegemonías regionales antiestadounidenses como Brasil e India. También lo es por razones económicas como el nearshoring. Pero la presión que va a empezar a ejercer sobre México será intensa e in crescendo, como lo fue sobre cada país antes de ser una fábrica mundial, continental o regional.
El contexto de las guerras y de México
El problema de inseguridad que atraviesa México no es resultado del contexto socioeconómico, mucho menos de la guerra contra el narcotráfico en Estados Unidos. Ciertamente ambos factores contribuyeron, pero no iniciaron la crisis. Comenzó con el colapso del régimen unipartidista priista en la década de 1980 y de manera más intensa en los 90. Durante estas décadas, especialmente con el TLCAN, las organizaciones criminales mexicanas pudieron enriquecerse y aumentar su poder económico a niveles nunca vistos. El panorama socioeconómico nacional estaba paralizado bajo el sistema económico del régimen que lo controlaba de manera minuciosa. El panorama político-militar también estaba controlado por la rígida jerarquía de la estructura de poder sostenida con base en un extenso y diverso aparato de seguridad que incluía a la policía secreta —la Dirección Federal de Seguridad— y al ejército, ambos leales al régimen. Cuando éste colapsó en el 2000, todo el sistema se convulsionó y dio origen a la Guerra de las Drogas.
Se ha dicho que la respuesta militar ha sido un fracaso y que el ejército no debería ser una fuerza de seguridad interna. El segundo argumento tiene lógica en un sentido geopolítico de acuerdo con el rumbo de la transformación cíclica mexicana. No obstante, es importante reconocer que el sistema político ha estado paralizado por el conflicto político de la transición, que no terminó en el 2000, sino que empeoró al volverse más confuso. Todas las instituciones mexicanas se han quebrantado y han afectado varios sectores, como el de Salud y el de Seguridad. No existe cohesión institucional o política en México. Esto ha inhabilitado a cualquier administración entre el 2000 y el 2025 a imponer una solución al problema.
En esencia, lo que se vive en México es una seudo guerra civil, nada nuevo para el país. No se puede decir que no existe una guerra si hay grupos de poder con capacidades paramilitares sofisticadas, las cuales evolucionan y mejoran de manera continua. Los aprendizajes militares que los carteles han obtenido de la guerra de Ucrania es su proceso evolutivo más reciente (Mondragón, 2025). Tampoco se podría explicar de otra forma la inmensa violencia vivida en el país con más de 500,000 muertos, estimación muy conservadora.
No hay soluciones socioeconómicas, jurídicas —legalización— o político sociales que puedan terminar con la guerra, al menos que exista una solución militar que provenga de la finalización del conflicto político, que se manifiesta actualmente dentro de las instituciones estatales. Desde tiempos prehispánicos, cada Estado imperial tuvo que recurrir a la fuerza militar para subyugar a fuerzas militares rebeldes de ciudades, tribus o regiones hostiles. Estas también fueron las soluciones duraderas y significativas a todas las guerras en México en los últimos 200 años. El pacto “diplomático” que terminó la Guerra de Independencia en 1820 no solucionó nada a largo plazo: dejó al país en conflicto y en guerra hasta 1867. La guerra civil “revolucionaria” sólo terminó cuando casi todos los caudillos murieron y la inestabilidad no cesó sino hasta 1936, cuando Lázaro Cárdenas consolidó el poder en el nuevo régimen eliminando toda oposición política o militar (Schettino, 2016/2023).
El papel estadounidense en los ciclos mexicanos
Estados Unidos necesita un cambio de grandes magnitudes en México, similar al de la Restauración Meiji en Japón o el de la guerra civil y la revolución cultural china. Esto no implica que la violencia empeorará a dimensiones inimaginables, aunque la crisis ciertamente será más fuerte. Difícilmente los estadounidenses intervendrán de manera unilateral, al menos que sea con la intención de ejercer presión a un nivel máximo. México simplemente no podrá cambiar sino es por una presión inmensa sobre su sistema político. Es tiempo que la transición que comenzó en 1982 termine.
Estados Unidos está asumiendo el papel de agente foráneo en los ciclos mexicanos porque está contribuyendo a consolidar la transición a un nuevo centralismo geopolítico, similar a los españoles en el siglo XVI y a los franceses en el siglo XIX, estos últimos contribuyeron al regionalismo. Esto no implica que México se volverá otro estado estadounidense, pero la intervención de EEUU debe ser vista bajo el prisma geohistórico cíclico, aunado al impacto de México en la geopolítica de toda Iberoamérica, que será la pieza clave para el cambio. Por todo esto la presión externa era inevitable. Debido a los cambios mundiales tanto en el ámbito económico como en el geopolítico que darán paso a una nueva era geohistórica (Araujo, 2025a; Araujo, 2025b).
Referencias
Araujo, A. A. (2025a, 14 julio). Transiciones, incertidumbre y crisis sistémicas: Un mundo inquieto ante un cambio tectónico. Código Nexus. https://codigonexus.com/transiciones-incertidumbre-y-crisis-sistemicas/
Araujo, A. A. (2025b, 24 julio). Las fases de la transición global: Un cambio paulatino, pero geohistórico. Código Nexus. https://codigonexus.com/las-fases-de-la-transicion-global/
Deutsche Welle (DW). (2025, 8 agosto). México descarta invasión tras orden de Trump contra carteles. Deutsche Welle. https://www.dw.com/es/m%C3%A9xico-descarta-invasi%C3%B3n-tras-orden-de-trump-contra-los-carteles/a-73576865
Fedirka, A. (2025, 8 agosto). What Tariffs Mean for Brazil. Geopolitical Futures. https://geopoliticalfutures.com/what-tariffs-mean-for-brazil/
Mondragón, V. (2025, 31 julio). Narco mexicano se infiltra en Ucrania por drones; aprenden en la guerra. Excelsior. https://www.excelsior.com.mx/global/narco-mexicano-infiltra-ucrania-drones/1730140
Schettino, M. (2023). Cien Años de Confusión: La construcción de la narrativa que legitimó al régimen autoritario del siglo XX. México: Paidós. (Obra original publicada 2016)