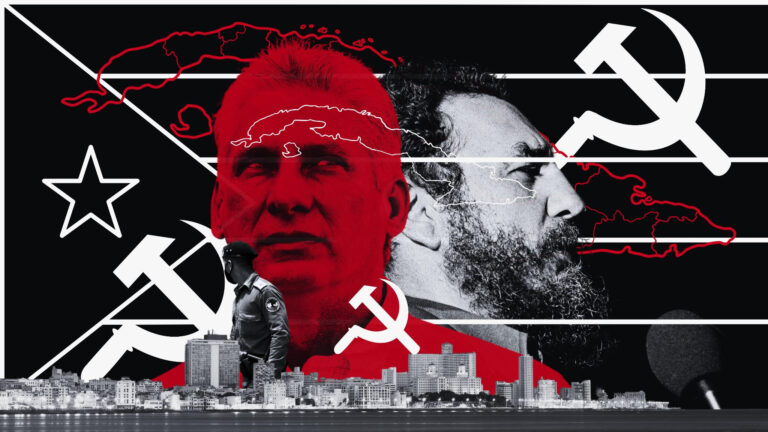La película de Dune, inspirada en la novela de ciencia-ficción del autor Frank Herbert, es una obra compleja que, a diferencia de muchos autores, como John Ronald Reuel Tolkien, no busca adentrar a los lectores en un mundo con una clara línea divisoria entre lo bueno o lo malo. Herbert buscó ir más allá y crear un mundo que reflejará el nuestro y su profunda complejidad. Para lograr esto, Herbert hizo dos cosas. Una fue que profundizó la información sobre el mundo que había creado en la primera publicación de Dune en 1965, al publicar apéndices para su novela, que vendrían siendo “un glosario, una guía sobre las casas feudales que compiten por el Imperium, un estudio de las religiones galácticas y, por supuesto, un papel sobre la ecología de su planeta desértico, Arrakis, conocido como Dunas (o Dune)” (The Economist, 2024).
Así mismo, y más importante, Herbert integró múltiples lecciones políticas a su obra, la más destacada ha sido su advertencia sobre el peligro de los mesías y como dichos líderes sociopolíticos pueden fácilmente movilizar a las masas e incluso iniciar devastadores conflictos armados de gran escala. Ya que al intentar dominar la naturaleza que los rodea, sea esta física, política, económica o cualquier otra, estos generan movimientos políticos masivos que buscan lo mismo, creando a su vez más conflictos. Es en esta advertencia en la que se han enfocado la mayoría de las reflexiones político-analíticas que se han escrito a consecuencia del estreno de la más reciente secuela cinematográfica de Denis Villeneuve, Dune: Parte 2. Claro, también se han escrito o publicado videos explicativos que buscan explicar las razones detrás de las acciones de los personajes, para dar mayor profundidad a los mismos y eliminar sus etiquetas de simples villanos, lo que ayuda, en cierta forma, a entender los motivos que pueden forzar a los individuos a actuar. El emperador Shaddam IV, por ejemplo, actuó en contra de Leto Atreides por las implicaciones políticas de su creciente popularidad entre las casas feudales del Imperium y las continuas mejoras de las capacidades militares de la Gran Casa de los Atreides, que comenzaban a rivalizar con las capacidades de los Sardaukar.
Sin embargo, de las múltiples lecciones de Dune que se han abordado, pocos han escrito sobre una diferencia crucial entre la obra de Herbert y las demás obras de ciencia-ficción con un enfoque político. (Una lección geopolítica a la se han mantenido leales los diversos directores del cine estadounidense que han creado adaptaciones cinematográficas.) El ascenso geopolítico ‘sorpresivo’ de varios actores en las arenas de la geopolítica, ya sean regionales o internacionales. Aunque hay autores que escriben grandes historias sobre rebeliones que derrotan a imperios, algunos galácticos como ‘Star Wars’*, pocos realmente toman en consideración los ascensos que se han dado en la geopolítica. En su novela, Herbert escribe sobre cómo un pueblo, llamado los fremen, quienes fueron considerados incivilizados y salvajes por el Imperium galáctico y sus distintas casas feudales, se alza en armas para derrocar al emperador, a su preciado ejército de los Sardaukar y a las demás casas feudales, transformando por medio del conflicto armado todo el status quo galáctico. Esta lección geopolítica precisamente refleja la realidad tanto geopolítica como histórica del mundo.
* Star Wars, aunque presenta una dinámica similar entre adversarios asimétricos, se enfoca en una rebelión interna, no a un movimiento externo, aunque pueda usarse como alegoría sobre el éxito de movimientos revolucionarios, no encaja de la misma manera en la lección geopolítica que presenta Dune.
Similar a los fremen de Dune, a través de la historia podemos identificar múltiples pueblos que pasaron por una profunda transformación tanto sociopolítica como geopolítica que los llevó a convertirse en potencias imperiales y desplazar a las potencias establecidas. Desde los pueblos germánicos, los manchú y los aztecas hasta los rusos y los japoneses fueron pueblos que anterior a sus ascensos geopolíticos, fueron considerados bárbaros salvajes e incivilizados, incapaces de alcanzar los mismos estatus de las potencias que los precedían. El presente artículo analizará cómo es que estos ciclos se realizan, con un enfoque en el estudio de los ascensos, el establecimiento y el descenso de potencias, para posteriormente analizar ejemplos históricos (también se usará a Dune como referencia) para terminar con una conclusión y comprender cómo es que la geopolítica actual continúa reflejando estas mismas dinámicas.
¿Un ciclo infinito?
A través de la historia podemos identificar distintas variables que determinan si un Estado, civilización, nación o cualquier entidad político-administrativa (de ahora en adelante Estado o potencia) se encuentra en ascenso, estable o en deterioro. Estas variables son: fuerza institucional, eficiencia de modelos económicos y financieros, innovación y tecnologías, dinámicas regionalismo-centralismo y dinámicas geográfico-políticas. Todas deben ser analizadas en conjunto y deberá de considerarse otro elemento de temporalidad, es decir, si una potencia está en ascenso, difícilmente sucumbirá ante una crisis, sin importar su magnitud, por esto, incluso encaja dentro del análisis de los elementos anteriormente señalados.
Al usar estas variables, se podrán aplicar a una gran multitud de casos, lo que nos ayuda a comprender que, lamentablemente, todos los Estados, países o civilizaciones llegan a establecerse en dados momentos, pero llegan a un fin inevitable para sucumbir ante otras potencias o diferentes dinámicas locales. Todas las potencias llegan a desarrollar los elementos que incorporan estas variables, logran mejorarlas y, posteriormente — debido a una multitud de factores geopolíticos, sociales, económicos, entre otros naturales como epidemias o hambrunas — se debilitan y terminan por deteriorarse al grado de que la potencia se desmantela y cae. En adelante analizaremos estas variables de manera resumida.

Tanques de batalla T-72B1 toman parte en un ejercicio militar cerca de Murom como parte de una junta operacional de los altos mandos de las Fuerzas Armadas Rusas (Fuente: Ministerio de Defensa de la Federación Rusa)
FUERZA INSTITUCIONAL
La primera variable hace referencia a la capacidad de las instituciones, principalmente las políticas, económicas, de innovación y las de seguridad de cumplir con sus funciones, específicamente las funciones con fines geopolíticos. Si éstas son capaces de cumplir con estas funciones, entonces el Estado será capaz de sobrevivir múltiples crisis, responder ante diversas amenazas y manejar los diferentes recursos o componentes políticos en su territorio de manera eficaz. En el mejor de los casos, dichas instituciones pueden incluso evitar o amortiguar diversas crisis.
En el ámbito de seguridad estas instituciones vienen siendo las fuerzas armadas y cuerpos de inteligencia, también pueden estar incluidos los ministerios de interior o las agencias policiacas y de seguridad pública. En el ámbito político, se encuentran los ministerios del interior, los sistemas judiciales o los diferentes pilares de poder que pueden existir, sean políticos, judiciales, religiosos o socioculturales. En el económico, son todos los ministerios encargados de promover el desarrollo y la innovación económica, al igual que el manejo de los contextos socioeconómicos o los dilemas judiciales de corte económico. Aunado a lo anterior, es igual de crucial comprender la estructura y funcionamiento de estas instituciones para determinar su éxito en diferentes circunstancias. Se consideran aspectos como el carácter de las mismas, sea profesional, social o político, junto con las relaciones internas de estas y si estas relaciones son profesionales o las jerarquías están construidas a partir de compradismos, lazos ideológicos, afiliaciones políticas o de nepotismo. Inclusive, es importante reconocer la percepción de estas instituciones por parte de la población, los diferentes grupos de poder y que los actores estatales y no-estatales sean nacionales, regionales o internacionales para saber que pueden reflejar (i.e. cohesión social, poder y/o estabilidad).
MODELOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS
La segunda variable viene siendo los sistemas económicos y financieros, cuyos propósitos también son geopolíticos y es importante analizar hasta qué grado son exitosos o fracasan. Su principal propósito es desarrollar, innovar, administrar la riqueza y los recursos, así como su distribución en base a la geografía de un país. Dependiendo de la sofisticación y capacidad de cumplir estos requisitos por parte del modelo, es que los Estados pueden sostener sus instituciones y cumplir con sus objetivos internos y externos, pero cada modelo tiene sus límites y dependiendo de sus estructuras ideológicas, pueden o no cumplir con sus propósitos a corto o largo plazo. El dilema en cuanto a la segunda variable recae en que los mismos modelos que anteriormente desarrollaron al Estado y cumplieron con los objetivos de prosperidad y de enriquecimiento pueden llegar a convertirse en el mismo problema. Cada Estado necesita poder responder ante la decadencia de sus respectivos modelos económicos. En especial por los posibles impactos económicos, sociopolíticos y geopolíticos que pueden tener. Estos pueden generar fricciones que podrían volverse confrontaciones políticas, que en ocasiones podrían llegar a materializarse en conflictos armados. La capacidad de un Estado en desarrollar un modelo eficaz y posteriormente hacer una transición, determinará su capacidad de supervivencia ante diversas crisis de diferente índole.

Foto de un Ingeniero electrónico sosteniendo un microchip (Fuente: DragonImages vía Canva)
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS
En cuanto a la tercera variable, ésta resulta de gran importancia dado que puede influir en la capacidad de un Estado en poder controlar eficazmente o no su territorio. Mazarr (2022) apuntala que la innovación refleja el dinamismo de las instituciones y los sistemas políticos y sociales de cada país, lo que a su vez nos da una ventana hacia la capacidad operativa de las instituciones. Pero igual de importante es que Mazarr (2022) escribe que la innovación permite a un Estado adquirir la ventaja sobre un oponente, sea en términos económicos, logísticos o militares. Mientras mejore la capacidad tecnológica de un Estado, éste podrá mucho más fácilmente administrar su territorio, su economía y su sociedad, al igual que derrotar a un oponente. No contar con la tecnología de transporte adecuada para generar conectividad social, económica o política genera división interna que puede manifestarse en identidades regionalistas o movimientos separatistas o, por otra parte, generar vulnerabilidad y facilitar incursiones o invasiones y limita la capacidad de respuesta del Estado. De esta forma, la tecnología con la que cuenta un Estado y su capacidad para innovar y mejorar sus modelos económicos-financieros o el funcionamiento de sus instituciones determinará su habilidad para resistir ante múltiples adversidades geopolíticas que podrían atentar contra su poder o existencia. El Estado que pierda el dinamismo para innovar dependerá de otros Estados o simplemente no podrá contar con las herramientas necesarias para sus funciones políticas o cumplir sus objetivos geopolíticos.
DINÁMICAS REGIONALISMO-CENTRALISMO
A pesar de la importancia individual que las variables anteriores pueden tener en el poder de un Estado y su capacidad para asegurar su existencia, resultan de mayor importancia si estas se manifiestan o se fusionan ante el desarrollo de la cuarta variable. Dicha variable resulta, en cierto grado, de mayor importancia para comprender los retos o las amenazas a las que se enfrenta un Estado. De igual forma, esta ha demostrado ser más importante y explicaría con más exactitud la decadencia de varios imperios o potencias a través de la historia. Históricamente siempre ha existido una tendencia geohistórica cíclica entre el ascenso de contextos geopolíticos fragmentados y el de panoramas geopolíticos centralizados. Estos contextos resultan importantes para comprender la capacidad de un Estado para enfrentarse a fuerzas externas o ante retos geopolítico-militares internos en su territorio (fuerzas separatistas).
De manera más simplificada, estas dinámicas se han reflejado en el ascenso de imperios, aunque a partir de la paz de Westfalia en 1648 se vio reflejada con el ascenso de naciones, ya que la creación de un Estado-nación significaba que las identidades regionales eran derrotadas (Gauchon & Huissoud, 2010/2013). Cuando un territorio entra a una etapa o ciclo de centralismo el Estado se fortalece, ya que puede moldear el terreno político local y recaudar sus recursos y administrarlos para fines imperiales o nacionales. Consecuentemente, éste fortalece su poder, volviéndose más seguro y puede expandir su territorio. Por el contrario, cuando un Estado o territorio entra en el ciclo o la etapa de regionalismo, su poder se debilita al fragmentarse el territorio tras diversos retos internos, y los recursos con los que contaba se dividen entre diferentes centros de poder políticos. Esto, a su vez, los hace vulnerables ante invasiones, como las de aquellos a quienes consideraban bárbaros o inferiores en varios ámbitos, ya que se balancea la diferencia de poder o estos mismos entran en sus etapas de centralismo, lo que podría terminar en una degradación territorial o conquista total.
DINÁMICAS GEOGRÁFICO-POLÍTICAS
La última variable es donde pueden entrar los ascensos geopolíticos ‘sorpresivos’. Cuando todas las demás variables anteriores se combinan, tenemos la desaparición de un Estado-imperial o de un Estado-nación como se conocía durante su etapa centralista, pero cuando este se mezcla con un desarrollo desfavorable en la dinámica geográfica-política* es que tenemos las invasiones y expansiones de otros centros políticos imperiales o nacionales. Si ante el deterioró de un Estado o una potencia en las demás variables mencionadas, se suman a un ambiente geopolítico propicio para el ascenso o la expansión de otro Estado (o pueblo), entonces tenemos la conquista o el deterioró territorial anteriormente mencionados.
* La geografía-política, de acuerdo con Osorio (2021) es “la especialización de la geografía que estudia la organización y la distribución de los seres humanos y de los Estados en la superficie terrestre”. Para tener una imagen de que Estados se encuentran en el área y, para el presente artículo, cuál es la característica política de la región, por ejemplo: una de conflicto religioso o de regímenes antirrevolucionarios.
Los ejemplos históricos
Los ejemplos históricos serán analizados desde dos perspectivas. Una sería identificando los espacios-temporales históricos en los que han surgido al poder diversos pueblos que anteriormente eran considerados los incivilizados o eran pueblos subyugados. Para, posteriormente, concluir con un análisis sobre como Dune 2 refleja estos procesos (especialmente la novela).

Ilustración de una asamblea de pueblos germánicos por Charles Rochussen (Fuente: Rijksmuseum vía Wikimedia Commons)
DE INCIVILIZADOS A POTENCIA
En este artículo nos enfocaremos en los siguientes pueblos para el análisis: los pueblos germánicos, los aztecas, los manchú y los japoneses. Comenzando por los pueblos germánicos*, estos, a lo mucho desarrollaron sistemas sociopolíticos de nivel tribal (que estaban conformados por una serie de clanes), pero nunca desarrollaron ciudades durante el apogeo del Imperio romano y nunca escribieron sus leyes, sino hasta siglos después del colapso y la división de Roma (Glendon et al., 2013). Sin embargo, a pesar de que los romanos, como lo señala Wojcik (2020), los hayan considerado inferiores al catalogarlos como bárbaros, cuando comenzó a desmantelarse el Imperio romano, estos mismos pueblos llegaron a conquistar las provincias romanas deterioradas y mostraron serias capacidades militares y políticas. Al momento de conquistar a las provincias romanas — como los visigodos, los francos, los burgundios y los vándalos — nunca impusieron su sistema de leyes a sus súbditos romanos, sino que aplicaron leyes romanas a los pueblos conquistados para, posteriormente, incorporar elementos políticos, jurídicos, religiosos, militares y culturales de los romanos (Glendon et al., 2013; Ríos, 2023). De esta forma, tras el descenso de Roma en el siglo V d.C., los pueblos que anteriormente eran bárbaros, se habían apoderado de la totalidad del Imperio romano occidental.
* Cabe destacar que los pueblos germánicos no eran una nación o un pueblo en conjunto, sino eran una serie de diferentes pueblos, cada uno con sus propias costumbres y cultura, el término ‘pueblos germánicos’ fue acuñado por los romanos para describir cualquier pueblo al norte de los Alpes, de acuerdo con Heino Neumayer entrevistado por Wojcik (2020) de Deutsche Welle.
Los aztecas (o mexicas), por su parte, tienen un ascenso distinto al de los pueblos germánicos. Mientras los pueblos germánicos emigraron a gran escala hacia el sur para apoderarse de los territorios romanos, los aztecas emigraron de un hipotético lugar llamado Aztlán para establecerse en un sitio donde, supuestamente, habría un águila devorando una serpiente encima de un nopal en medio de un lago, dicho lago sería el lago de Texcoco. Tras su llegada y posterior fundación de México-Tenochtitlan en 1325, los mexicas eran considerados incivilizados y normalmente eran usados como mercenarios por las ciudades-Estado de la región del Valle de México. Sin embargo, con el paso del tiempo, los aztecas llegaron a fortalecerse económica, política y militarmente y, para el año 1428, se habían convertido en un imperio. Aquí es donde cabe mencionar que los mexicas, para poder justificar su superioridad imperial, reescribieron su historia e incorporaron aspectos de las culturas locales a su propia identidad, especialmente los elementos culturales, políticos, sociales y religiosos de herencia olmeca y tolteca. Por ende, los mexicas, un pueblo que emigró y era considerado bárbaro dominó el panorama geopolítico regional e incluso incorporó aspectos religiosos, políticos, sociales y militares de identidades culturales consideradas superiores por su contexto histórico y político.
De igual manera, el pueblo de los manchú, fue un grupo de nómadas en la región de Manchuria, al noreste de China que, en el ámbito político-administrativo, en un principio solamente se llegaban a organizar en tribus o confederaciones de tribus (Beja, 2022). Como respuesta, los chinos simplemente lidiaban con ellos al establecer fuerzas fronterizas para mantener a los manchús en sus territorios. Pero los manchú pasaron por un profundo desarrollo político-militar de unificación y centralización en su orden político. Primero, evolucionaron a un Estado militar semi-feudal, para posteriormente reemplazar al feudalismo militar con el paternalismo, burocratizando su estructura político-administrativa (Beja, 2022). Fue dicho desarrollo geopolítico-militar lo que llevó a que los chinos Han (en ese entonces bajo la dinastía Ming) pidieran ayuda a los manchú para que los rescataran de fuerzas revolucionarias que se habían apoderado de la capital: Pekín. Tras derrotar a las fuerzas revolucionarias, los manchú se apoderaron de China y, nuevamente, los bárbaros lograron desarrollarse geopolíticamente de tal forma que pudieron apoderarse de la potencia regional.
Por otro lado, los japoneses tuvieron un proceso similar. Por siglos, China era vista como la cúspide de la civilización en el Noreste asiático. Esta superioridad la llevó a crear el sistema tributario y a fungir como fuerza estabilizadora a favor del status quo, impidiendo que cualquier otro reino se expandiera y convirtiera en un imperio en la región. Un ejemplo de esto puesto en práctica sería la derrota japonesa en el intento por Toyotomi Hideyoshi (1537-1598) de conquistar la península de Corea por las vías militares para posteriormente invadir China entre 1592 y 1598 (Cartwright, 2019). No obstante, la isla, que por varios siglos se había fragmentado y fue dominada por diversos líderes militares como los daimyō y los shogunatos y fue despedazada por continuas guerras entre dichos líderes militares, llegaría a unirse y centralizarse bajo el control del emperador Meiji, que llevó a cabo la Restauración Meiji para convertir a Japón en una potencia europea en Asia Pacífico. Los logros de sus esfuerzos serían las conquistas de vastos territorios en el continente asiático.
En todos los casos anteriores, estos pueblos eran considerados inferiores en sus capacidades políticas, militares y económicas a las potencias que las precedían. Pero en todos los casos, lograron evolucionar en estas mismas capacidades y pudieron aprovechar dinámicas geopolíticas que cambiaban la balanza de poder a su favor. Ningún romano en el siglo II a.C. o en el siglo I a.C. se hubiera podido imaginar, basándose en el sentido común de la época, que los pueblos germánicos llegarían a saquear a Roma en 410 d.C. De igual manera, ningún gobernante de Azcapotzalco antes de 1428, creería que un grupo de bárbaros migrantes llegarían a construir un imperio y apoderarse de la región.
A pesar de dichas creencias, durante estos sucesos, se pudo observar una decadencia en las instituciones — y en los elementos de las demás variables — de las potencias establecidas. Desde la incapacidad de las fuerzas romanas en proteger a los remanentes de Roma, hasta la incapacidad militar de la dinastía Han de mantenerse en el poder ante una caótica revolución. Todos los elementos, anteriormente abordados, se fusionaron para incidir en la decadencia de las potencias del status quo y favorecer el ascenso de otros pueblos. En especial porque estos mejoraron las variables de las cuales se tienen control, como la administración política y militar, hasta la adopción de las instituciones que ayudaron a las otras potencias a ascender durante sus épocas de apogeo.

Imagen de Stilgar, uno de los principales personajes de la película de Dunas Parte 2, frente a una legión de fremen con el banner de la Casa Atreides (Fuente: Warner Bros)
DUNAS Y EL DESCENSO DEL IMPERIUM
Esto nos lleva a la novela de Dune, en especial los eventos presentados en la adaptación de Dune: Parte 2 de la novela (se usarán referencias de ambas fuentes, ya que la película omite ciertos elementos cruciales como especificación del tiempo transcurrido y ciertos sucesos, como batallas). En la novela, en base a los reportes que Gurney Halleck le envía a Thufir Hawat sobre la situación en Arrakis, se puede notar una mejora en las capacidades paramilitares de los fremen, algo que Hawat (el Mentat que trabajaba para la Casa Atreides) reconoce como las tácticas de batalla de Halleck y Duncan Idaho. Herbert hace clara mención de que la traición del Emperador Shaddam IV se dio por el temor de que las capacidades militares de los Atreides fueran a expandirse, dado que contaban con los recursos para lograr dicha expansión militar. La razón por la que dicho temor del emperador resulta importante, es debido a que Gurney y Idaho son los principales responsables de dichas mejoras en el entrenamiento y el pensamiento estratégico-militar del Ejército de Atreides. Ambos fungieron como mentores y entrenadores de Paul Atreides (quien entrenó a los fremen) y Gurney luego se uniría a las fremen para apoyar a Paul.
Sumado a la evolución en las capacidades de los fremen, también se pueden apreciar varios errores por parte de las fuerzas de seguridad del Imperium y una descomposición geopolítica de su orden imperial. Desde un principio, la inteligencia de los Harkonnen fracasa en reconocer la cantidad de fremen que existen y no notan la evolución de sus capacidades paramilitares. Aunado a estos fracasos, los cuerpos de inteligencia del Emperador también fracasaron en notar la magnitud de la amenaza a la que se enfrentaban en Arrakis, aunque pudieron notar la presencia de vida humana al sur del planeta. Estos errores de inteligencia son precedidos por errores militares, aunque en la novela se menciona una batalla que termina en la victoria de los Sardaukar, estos son derrotados por Paul y el Ejército de fundamentalistas fremen que lo siguen. Por ende, similar a los romanos, las fuerzas de las ciudades-Estado del Valle de México, las fuerzas de la dinastía Han y las fuerzas de los rusos y de los chinos frente a los japoneses en sus diversos espacios-temporales, donde se dieron sus respectivos descensos de poder, los Sardaukar dejaron de servir como la fuerza militar dominante del Imperium, al ser derrotados por un Ejército de fundamentalistas cuyas capacidades — no solo militares sino tecnológicas — eran consideradas inferiores.

Escena de los miembros del Ejército Sardaukar la primera película de Dunas (Fuente: Warner Bros)
Otro elemento igual de importante en el desarrollo de la decadencia del Imperium en la novela, es la creciente fragmentación. Por una parte, la creciente fuerza militar de la Gran Casa de Atreides — bajo el liderazgo de Leto Atreides y de sus principales líderes militares, Gurney Halleck y Duncan Idaho — representaba una grave amenaza al status quo geopolítico del Imperium de la Casa Corrino (la Gran Casa del Emperador Shaddam IV). De haber permitido que continuará, el Emperador habría comenzado a perder el dominio militar del cual gozaba. Sumado a esto, la facilidad con la que las tensiones entre la Casa Harkonnen, la Casa Corrino y la Casa Atreides aumentaron, reflejan un ambiente político cuyo contrato social se estaba deteriorando. Aunado al aumento en la desconfianza y en las tensiones entre los Harkonnen y el Emperador, sólo reforzaron una creciente dinámica de fragmentación regionalista en el Imperium. Incluso el modelo económico del Imperium se estaba volviendo un grave problema, ya que la riqueza de la Casa Harkonnen se estaba volviendo una amenaza de igual importancia que la hipotética amenaza militar de la Casa Atreides.
Consiguientemente, en los fremen de la novela de Frank Herbert, también podemos observar una mejora significativa al incorporar elementos político-militares de otra cultura y se alzaron para emprender una yihad en el universo. Llegando a convertirse en lo mismo que los oprimía, una potencia militar galáctica, a pesar del sentido común dentro del Imperium de que su cultura era supuestamente bárbara e incivilizada. Seguido por un deterioro en el contrato social del Imperium, que se manifestó con un aumento en las tensiones entre diferentes centros de poder del imperio y el declive de su orden político-imperial hacia una guerra santa.
La sobreestimación y la realidad
Lo que Herbert expone en su novela es la capacidad de pueblos considerados incivilizados, pobres y bárbaros en alzarse e iniciar una campaña político-militar que los posicionaría como la potencia dominadora de su región o incluso a nivel internacional, el caso de Dunas, galáctico. Es por eso que múltiples países han logrado desarrollarse y dejar atrás sus períodos de caos e inestabilidad, como fue el caso de los pueblos mencionados, pero también del reciente caso de China. No obstante, muchos parecen haber olvidado poner atención a estos elementos fundamentales que determinan el ascenso, la continuidad o la decadencia de potencias. Dunas nos muestra la importancia de no sobreestimar a ningún pueblo o nación, pero al analizar el contexto geopolítico de Dunas, uno también comprende que elementos deben desarrollarse para entender un verdadero deterioró político-militar. Lo que demuestra la relevancia de prestar atención a todas las lecciones que nos puede ofrecer la novela de Frank Herbert.
Referencias
Beja, F. B. (2022). Historia mínima de China. Ciudad de México: Colegio De Mexico A.C.
Cartwright, M. (2019, 11 junio). La invasión japonesa de Corea, 1592-1598 (R. Castillo, Trad.). World History Encyclopedia. Recuperado 1 de mayo de 2024, de https://www.worldhistory.org/trans/es/2-1398/la-invasion-japonesa-de-corea-1592-1598/
Gauchon, P., & Huissoud, J.-M. (2013). Las 100 palabras de la geopolítica (M. Irena & F. López, Trads.). Ediciones AKAL. (Obra original publicada 2010)
Glendon, M.-A., Stein, P.-G., Duignan, B. & Young, G. (2013). Germanic law. Encyclopedia Britannica. Recuperado de https://www.britannica.com/topic/Germanic-law
Mazarr, M. J. (2022, julio). What Makes a Power Great: The Real Drivers of Rise and Fall. Foreign Affairs. Recuperado 1 de mayo de 2024, de https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2022-06-21/what-makes-a-power-great
Osorio, D.-F. (2021, 18 agosto). GEOPOLÍTICA VS. GEOGRAFÍA POLÍTICA: ¿Disciplinas gemelas? Seguridad y Estrategia Global. Recuperado 1 de mayo de 2024, de https://www.seguridadyestrategiaglobal.com/post/geopol%C3%ADtica-vs-geograf%C3%ADa-pol%C3%ADtica-disciplinas-gemelas
Ríos, M.-F. (2023). Breve historia de la Edad Media occidental (1.a ed.). Ciudad de México: Universidad Nacional Autonoma de México.
The Economist. (2024c, marzo 14). “Dune” is a warning about political heroes and their tribes. The Economist. Recuperado 1 de mayo de 2024, de https://www.economist.com/united-states/2024/03/14/dune-is-a-warning-about-political-heroes-and-their-tribes
Wojcik, N. (2020, 18 septiembre). The Germanic tribes, beyond the myths. Deutsche Welle. Recuperado 1 de mayo de 2024, de https://www.dw.com/en/barbarians-or-heroes-the-germanic-tribes-beyond-the-myths/a-54961580