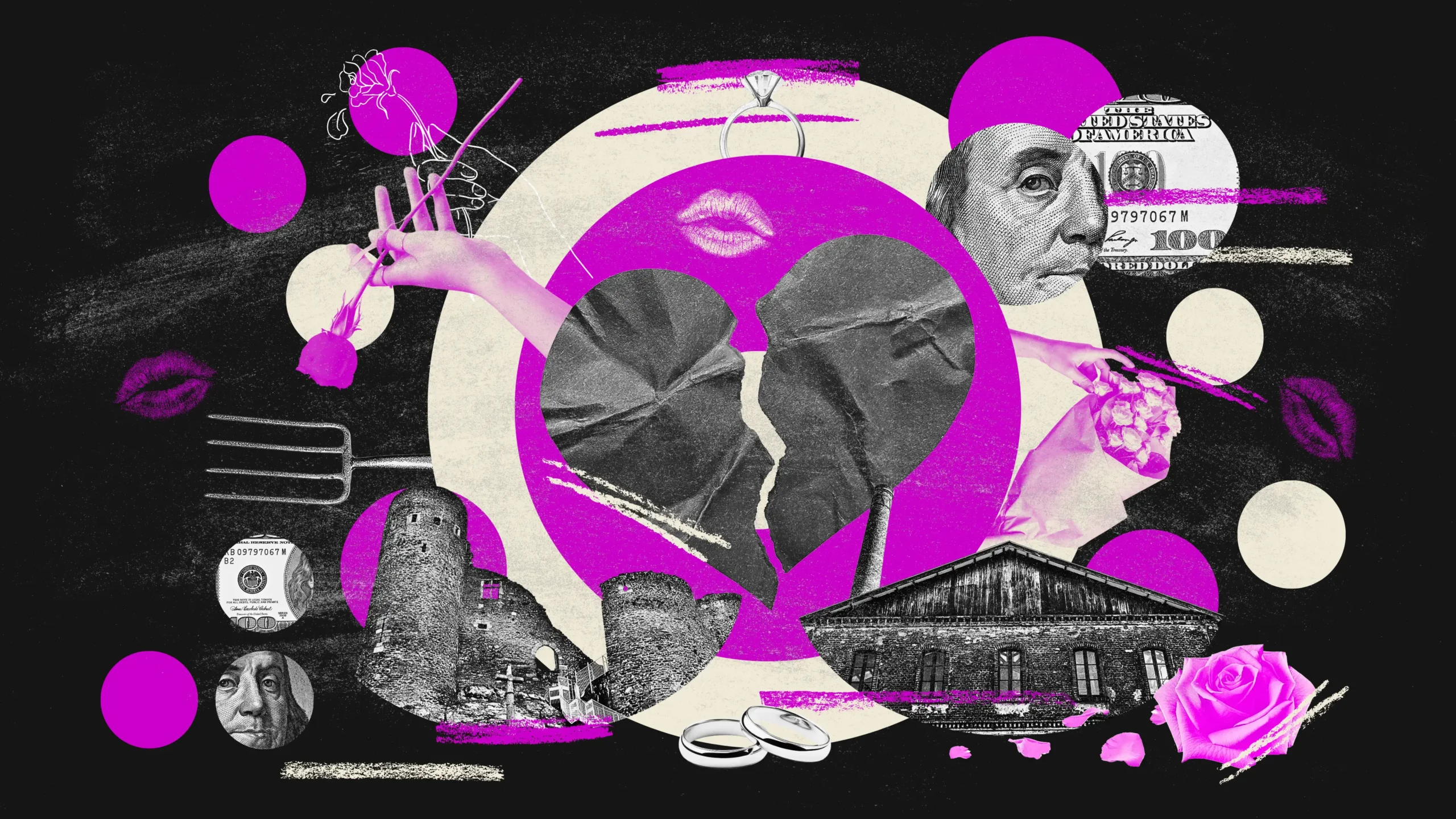En las redes sociales, concebidas para explotar las emociones humanas, ha comenzado a emerger la percepción de una crisis en las relaciones de pareja, sobre todo en los matrimonios heterosexuales —los cuales resultan ser los más evidentes—. Esta inquietud se ha trasladado al ámbito público, donde hombres y mujeres entablan debates sobre la manera en que deberían organizarse las relaciones y cuáles deberían ser las reglas que las rijan, en un intento por definir el rol que corresponde tanto a la mujer como al hombre dentro de ellas.
En consecuencia, muchos han optado por responsabilizar al feminismo o al machismo por los conflictos que han dado lugar a esta crisis. Aunque, de igual modo, esta situación se relaciona con problemas más amplios, como la violencia de género y el sexismo, así como con otros aspectos más específicos de cada género, como la depresión tanto en hombres como en mujeres, cada uno con sus propias dinámicas y particularidades. La crisis, que se ha intensificado con el auge de la era digital y el crecimiento de las redes sociales, no ha hecho más que generar división y confusión en torno a lo que está ocurriendo con las sociedades, las relaciones y el matrimonio.
El problema radica, precisamente, en la manera en que se han interpretado las causas del conflicto, en especial aquellas enfocadas en los roles y la percepción de cada género. Por ello, es necesario examinar a fondo qué ha provocado esta disyuntiva en los vínculos entre hombres y mujeres. Dejando de lado la atribución de culpas a corrientes ideológicas o teóricas, el presente análisis tomará como punto de partida la interpretación del matrimonio y la cultura que Friedman (2009/2010) expone en su obra Los Próximos 100 Años: Un pronóstico para el siglo XXI, profundizando, asimismo, en temas como el feminismo y los cambios generacionales que se han producido de forma paulatina.
Matrimonio, feudalismo y la industrialización
Durante la época feudal, las sociedades eran estrictamente orgánicas y, en particular, rurales. La realidad socioeconómica y política del feudalismo dio lugar a un entorno en el que los matrimonios, por lo general, estaban arreglados. Tanto las élites como los siervos solían casarse en función de las exigencias impuestas por las condiciones económicas y políticas de la época, lo que refleja cómo, en una sociedad de carácter rural y orgánico, las relaciones tendían a formarse a partir de necesidades materiales.
En términos generales, la mujer necesitaba al hombre como proveedor de trabajo, riqueza y seguridad, mientras que él requería de ella para el cuidado del hogar y los hijos, aportando estabilidad, orden y cohesión. El matrimonio no respondía a motivos emocionales —aunque estos pudieran estar presentes—, sino a razones económicas, en tanto que buscaban asegurar el número de trabajadores: las familias se formaban con la intención de tener hijos que pudieran ayudar en las labores desde una edad temprana. Hijos e hijas comenzaban a trabajar desde temprana edad, por lo general entre los 12 y 15 años, según los roles que se les asignaban. Ante los escasos avances en medicina, era común tener numerosos hijos con la esperanza de que algunos sobrevivieran y pudieran contribuir al sustento de sus padres.
Este contexto matrimonial, familiar, social y político-económico generó una especie de estabilidad entre el hombre y la mujer. Aunque hoy no resulte deseable bajo nuestras circunstancias, en ese momento cumplía su función. Sin embargo, dicha estabilidad no se debía a que las familias feudales y rurales hubieran encontrado una fórmula exitosa para el matrimonio, sino a que la realidad se anteponía mediante consecuencias claras ante cualquier desviación de las reglas establecidas.
Como plantea Friedman (2009/2010), el divorcio representaba un “suicidio económico” y social, por lo que los matrimonios debían mantenerse hasta la muerte, la cual solía llegar de forma temprana dada la baja expectativa de vida y las limitaciones médicas de la época. Por esta razón, el autor señala que la poligamia, aunque de manera limitada, fue una práctica común durante varios siglos, ya que al morir uno de los cónyuges, el sobreviviente —en la mayoría de los casos el hombre, debido a la alta mortalidad femenina durante el parto— debía volver a casarse.
Como puede observarse, en el mundo feudal las emociones prácticamente carecían de valor, lo que llevó a las sociedades a priorizar una realidad ‘amorosa’ desligada del afecto. Esta visión terminó por perjudicar otras formas de amor, como las relaciones homosexuales, al no responder a una lógica económica. Casarse por amor era un lujo reservado para muy pocos, y ni siquiera las élites escapaban de las condiciones impuestas por esa realidad.

Pintura al óleo sobre lienzo (1917) del artista británico Edward Frederick Skinner, donde ilustra la fabricación de acero con un convertidor Bessemer, uno de los inventos de la Revolución Industrial (crédito: Museo de Ciencia de Londres).
La industrialización no representó un cambio significativo en términos generales. Durante los dos primeros siglos, este proceso económico y tecnológico permaneció, en gran medida, en una etapa inmadura, con pocos avances en el ámbito laboral. Como señala Friedman:
Cuando las familias comenzaron a mudarse en masse a las ciudades [durante las etapas iniciales de la revolución industrial], los hijos siguieron siendo bienes valiosos. Los padres podían enviarlos a trabajar a las fábricas primitivas a los seis años de edad y recolectar su paga. En las primeras sociedades industriales, los obreros no necesitaban muchas más habilidades que los trabajadores agrícolas (2009/2010).
Así, aunque el feudalismo había desaparecido —o se encontraba en proceso de hacerlo— en los ámbitos político y económico, sus normas matrimoniales y sociales seguían vigentes, contribuyendo a mantener cierta continuidad de la situación.
Con el tiempo, el avance tecnológico de la industrialización dio lugar a una nueva realidad social, educativa y jurídica. Los niños dejaron de tener un valor económico y comenzaron a representar una carga, ya que el trabajo en las fábricas se volvió más complejo y demandaba adultos con mayor preparación, en lugar de mano de obra infantil (Friedman, 2009/2010). A esto se sumaron los avances médicos, que extendieron la esperanza de vida, además de permitir a las mujeres ejercer mayor control sobre la decisión de ser madres. Al mismo tiempo, a medida que la economía, la industria, la política y el marco legal se volvieron más sofisticados, tanto hombres como mujeres comenzaron a acceder a más oportunidades laborales.
Así, este conjunto de avances contribuyó a crear un nuevo panorama social, cultural y político. Sin embargo, el cambio no fue inmediato ni radical, sino que se prolongó por más de un siglo. En el modelo anterior, la estabilidad del matrimonio y de las relaciones entre hombres y mujeres se sostenía en instituciones consolidadas, costumbres arraigadas y una realidad económica que, en conjunto, imponían un orden social y conyugal. Los conflictos no requerían ser abordados ni resueltos directamente por la pareja, ya que eran contenidos por estos marcos externos.
Feminismo y cristianismo: la incertidumbre de una etapa inmadura
Como ya se dijo, todos estos cambios provocaron una transformación social y cultural profunda, pero no lograron crear una nueva realidad estable que permitiera calmar las tensiones entre hombres y mujeres. A esto hay que añadir que, a medida que la economía y la salud pública modificaban el funcionamiento de las sociedades, el feminismo comenzó a ganar fuerza como respuesta a estas nuevas condiciones. Mientras tanto, los hombres carecían de una herramienta real y un acercamiento genuino al feminismo que les permitiera afrontar de manera efectiva los cambios que se estaban experimentando.
Al margen de lo anterior, también deben considerarse otros dos problemas. El primero es que la mayor parte de la población no ha comprendido del todo la nueva realidad. Aunque a finales del siglo XVII y principios del XVIII comenzaron a sentarse las bases de la educación pública —la cual eventualmente dio lugar a una población alfabetizada—, como sociedad, no hemos consolidado la capacidad de ejercer un pensamiento crítico plenamente desarrollado ni una comprensión lectora sólida. El segundo problema es que, a pesar de que el feminismo cuenta con varios siglos de desarrollo teórico, su aplicación práctica no tiene más de un siglo.
En ambos casos, hay sectores de la población que comprenden poco sobre cómo deberían estructurarse las sociedades, y carecen de un conocimiento sólido sobre lo que implican las corrientes teóricas que se intentan promover, ya sea el feminismo, el estoicismo u otras. Es aquí donde resulta pertinente hacer una comparación con el cristianismo —algo que también podría aplicarse al islam y a otras religiones—. Gran parte de las corrientes teóricas, filosóficas o ideológicas suelen atravesar ciclos similares a los de las civilizaciones: barbarie, civilización y decadencia.
La etapa de barbarie puede entenderse como una fase inmadura, marcada por la incertidumbre, el conflicto y el desconocimiento. En el caso del cristianismo, su surgimiento respondió a la decadencia del Imperio romano, ofreciendo una nueva guía social ante un entorno caótico. No obstante, en sus inicios también generó tensiones e incluso agravó ciertas crisis. La destrucción de la Biblioteca de Alejandría es un ejemplo emblemático de esta etapa. Con el tiempo, el cristianismo se consolidó, desarrolló instituciones más complejas y comenzó a desempeñar un papel central en la promoción de la paz, la diplomacia y la estabilidad social. A medida que esto ocurría, la población —especialmente en Europa— fue comprendiendo mejor sus principios o, al menos, los marcos culturales, políticos y sociales que había instaurado.
Actualmente, el feminismo se encuentra en su etapa de inmadurez —o barbarie—, no porque genere olas de violencia como ocurrió en los inicios del cristianismo, sino porque persiste un profundo desconocimiento sobre su significado y objetivos fundamentales. Tanto hombres como mujeres intentan comprender cuál es su lugar dentro de la nueva realidad. El hecho de que exista el feminismo no significa que las mujeres tengan una ventaja clara, ya que dentro del propio movimiento existen tensiones y desacuerdos sobre temas como el empoderamiento, la igualdad o la equidad. Como se señaló anteriormente, aunque gran parte de la población sabe leer y escribir, no sabe pensar de forma crítica y carece de una comprensión lectora que permita analizar estas discusiones con profundidad.
Dentro de este panorama, las redes sociales han contribuido a agravar el problema y la confusión, aun cuando no hayan sido la causa del mismo. Es un fenómeno comparable al de la imprenta: no fue el origen de la decadencia de la Iglesia, pero sí aceleró un proceso que ya estaba en curso. Hoy vivimos un cambio sísmico en las relaciones de pareja, en tanto que se están priorizando las emociones, un terreno que las redes sociales explotan con facilidad.
La nueva realidad comenzó a tomar forma entre 1940 y 1960, cuando la economía y la industria experimentaron cambios impulsados tanto por razones tecnológicas como jurídicas. Han transcurrido poco más de ochenta años desde la instauración de este nuevo escenario, sin que exista aún una comprensión cabal de sus implicaciones ni de las expectativas que genera, lo cual repercute en las relaciones interpersonales. Dada la reciente naturaleza de este proceso, aún queda un largo camino para que las soluciones se materialicen o surtan efecto, pues, aunque puedan estar presentes, requieren ser asumidas como el marco normativo que regule esta nueva realidad social y facilite la estabilización de los vínculos.
La estabilización del amor y las cuestiones de género: la certidumbre de una etapa madura
La mayor parte de los hombres y mujeres desconocen qué implica mantener una relación saludable basada en las emociones. Prácticamente no existen mecanismos efectivos para la resolución de conflictos en el matrimonio ni expectativas sanas, dado que la sociedad aún está marcada por las percepciones heredadas del feudalismo. Esto conduce a una simplificación excesiva tanto de la mujer como del hombre: ellas son vistas como emocionalmente complejas, mientras que ellos son considerados emocionalmente planos. Sin embargo, ambos poseen una dimensión afectiva compleja y, a la vez, comprensible.
En esencia, la responsabilidad no recae ni en el feminismo ni en el machismo, sino en la persistencia de una estructura política y económica heredada del feudalismo, que aún subsiste pese a las profundas transformaciones tecnológicas, industriales, médicas y económicas que la desafían. No puede exigirse a hombres ni a mujeres, en términos generales, aquello que no ha existido durante siglos. A nivel social, no hay un referente generacional que les permita comprender con claridad cómo deberían funcionar las relaciones en el contexto actual, ya que las generaciones anteriores no enfrentaron este desafío, al menos no con la magnitud que lo caracteriza en el presente.
Desde luego, esto no significa que exista un desconocimiento absoluto, pero la madurez emocional y social alcanzada por algunos aún no representa una nueva realidad sociocultural. Existen múltiples propuestas que, aunque intentan ofrecer soluciones, nacen de la confusión generalizada y terminan por alimentar aún más esa misma incertidumbre. Tanto el feminismo como la nueva dinámica de las relaciones y los matrimonios basados en la emoción siguen siendo conceptos en gran medida desconocidos para la mayoría.
Inevitablemente —es probable que hacia finales del siglo XXI— comenzarán a perfilarse nuevas reglas y normas que regulen las relaciones y el matrimonio, lo que permitirá una nueva estabilización sociocultural. Hasta entonces, sin embargo, persistirán diversos problemas como la brecha entre el rezago de los hombres y el avance de las mujeres en Occidente, situaciones que, de hecho, continuarán agravándose. Las redes sociales también seguirán alimentando la confusión y fomentando la percepción de que posturas minoritarias representan una opinión generalizada, como el desprecio hacia los problemas de uno u otro género por parte del sexo opuesto o de la sociedad en general.
Estas dificultades provocarán nuevas crisis, seguidas de respuestas que, a su vez, traerán consigo reacciones a estas últimas. Sin embargo, todas esas tormentas sociales llegarán a su fin, tal como ocurrió en el pasado con otros cambios importantes, como el ascenso del feudalismo y el cristianismo tras el caótico fin de la era romana.
Referencias
Friedman, G. (2010). The Next 100 Years: A forecast for the 21st century. Estados Unidos: Anchor (Obra original publicada 2009).