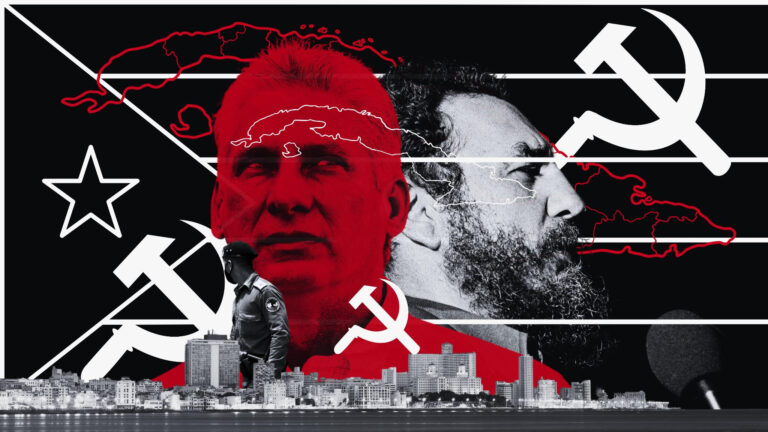Desde que ganó las elecciones en Estados Unidos, Donald J. Trump comenzó a amenazar con reconfigurar sus relaciones económicas y estratégicas con el resto del mundo. Aunque no es tan abordado por los medios —dada la retórica predominante respecto a Canadá y Groenlandia—, México es uno de los países que ha sido objeto de gran atención por parte de la Administración. Esto ha llevado a que Trump, como presidente, empiece a modificar de forma drástica la relación con su vecino del sur. Dicho cambio tiene dos dimensiones: la económica-comercial y la de seguridad. Ambas están intrínsecamente conectadas.
Los cambios en la política exterior, lejos de ser resultado del liderazgo de Donald J. Trump, derivan del hecho de que Estados Unidos está en pleno proceso de transición de un ciclo socioeconómico a otro, lo que, inevitablemente, genera implicaciones para su política exterior. Desde el segundo ciclo estadounidense y a lo largo de sus ciclos socioeconómicos de distribución, el país parece haber asumido una política exterior agresiva y asertiva, sin la ambigüedad o la falta de determinación que caracterizan a la política exterior propia de un ciclo socioeconómico de generación de riqueza, específicamente desde su tercer ciclo socioeconómico. Ante dicho panorama, el presente artículo se enfocará en explicar cómo es que la política exterior estadounidense estará cambiando a partir de los ciclos socioeconómicos del país.
Debido al cambio cíclico antes mencionado, es posible observar un incremento en el uso de la guerra económica como recurso para manipular o coaccionar a otros países y moldear la economía internacional. Respecto a México, esto se ve reflejado en las amenazas arancelarias, las cuales, según el Gobierno estadounidense, por fin serán aplicadas sin prórroga (Bose & Hunnicutt, 2025).
De forma que para captar la gravedad de la situación en México y hacer énfasis en la idea de que habrá un cambio sistémico —se quiera o no—, este artículo comparará el caso de la transición mexicana con el ascenso de China como fábrica mundial y la Restauración Meiji —o Renovación Meiji— en Japón. Así, habrá un marco histórico y geopolítico que sustente lo que podría suceder en México y las razones por las que Washington no retrocederá fácilmente.
Ciclos socioeconómicos y política exterior en Estados Unidos
Durante el segundo ciclo socioeconómico estadounidense —uno de distribución— que abarcó de 1828 hasta 1876 —definido por Friedman (2009/2010) como el ‘segundo ciclo: de pioneros a pueblos’ (second cycle: from pioneers to small-town America, en inglés)—, el país estaba dominado por una clase política de pioneros, hecho que resultó en el Destino Manifiesto, con la expansión hacia el oeste que llevó a continuas confrontaciones con las potencias nativas y con México, la principal potencia norteamericana del momento. Estados Unidos se concentró en su crecimiento para asegurar su sobrevivencia y gracias a ello logró dominar el continente a escala social, económica y política. Más tarde, durante su cuarto ciclo socioeconómico, desarrolló una política exterior agresiva anticomunista y proliberal con la que logró dominar la economía y la política internacional. En ambos casos, Estados Unidos mezcló intereses económicos con objetivos político-militares.
Lo anterior explicaría por qué en la transición al que será el sexto ciclo socioeconómico estadounidense —también de distribución—, el país vuelve a fusionar intereses económicos con objetivos político-militares. Algo que concuerda con lo que escribe Colibasanu (2025):
“Las recientes medidas de Trump sugieren una evolución fundamental en la estrategia de Estados Unidos, en la que herramientas económicas como aranceles, restricciones comerciales y diplomacia económica podrían ser otra vez utilizadas en sintonía con los imperativos militares y de seguridad. Esto marca un regreso al enfoque que Estados Unidos implementó durante la Guerra Fría, cuando Washington activamente moldeaba el sistema global, al combinar influencia económica con poder estratégico. En ese entonces, Washington usaba liberalismo clásico como base ideológica para expandir su influencia. Promovió mercados desregularizados, el sector privado y el libre comercio, aprovechando instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el entonces Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio —ahora la Organización Mundial del Comercio— para promover sus intereses.”
Actualmente, Estados Unidos está retomando una política exterior más asertiva, lo que queda en evidencia con la forma en la que Donald Trump ha llevado a cabo las negociaciones con Rusia respecto a la guerra de Ucrania y con su comportamiento respecto a Gaza, Groenlandia, Panamá y Canadá (Araujo, 2025c). En cuanto a México, esto tiene varias implicaciones, especialmente porque su transición y la crisis que ha resultado de dicho cambio crearon un panorama desfavorable para los objetivos económicos estadounidenses en lo que atañe a la transición de la fábrica mundial y la reconfiguración de la economía global (Araujo, 2025b).
Esto permite avanzar al siguiente punto: lo que Estados Unidos desea que realice el Gobierno mexicano. Casi todos los análisis se centran en el tema de migración, y si bien es uno muy importante para la Administración de Trump, en especial por la amenaza que pueden representar organizaciones como los cárteles mexicanos o el Tren de Aragua para la seguridad pública o nacional, sobre la mesa existe otro tema aún más crucial: para consolidar la transición de la fábrica mundial, México debe transformar todo su contrato social, su estructura de poder y, por ende, su régimen.

Desfile militar de México durante la celebración de la Independencia del país en septiembre (crédito: Gobierno Federal de México vía Flickr).
El dilema para México en la actual transición
La transición mexicana no es solo socioeconómica, sino también geopolítica. Esto significa un mayor reto para el país, dado que las crisis que generan este tipo de cambios son intensas, además de que crean incertidumbre y conflicto en varias áreas y términos geopolíticos. De modo que la actual transición mexicana desafía a una identidad nacional que ha perdurado por doscientos años y a un régimen político que se apega a una realidad geopolítica regionalizada.
Ante esto, es necesario analizar dos casos externos: el ascenso de China como la fábrica mundial y la transición geopolítica de Japón durante la Restauración Meiji, los cuales ayudarán a comprender la dificultad que enfrenta la presidenta Claudia Sheinbaum1 para lograr apaciguar la confrontación existente entre el partido del oficialismo —MORENA— y la oposición —PRI-PAN—, así como para entender por qué México tendrá que transformarse y las implicaciones que esto tiene.
1 En el artículo titulado ‘Plan México, Trump y la economía mundial’ se abordan los retos al Plan México de Sheinbaum (Araujo, 2025a).
Sobre el primer caso, cuando en la década de 1980, Deng Xiaopeng reformó a China, solo lo hizo en un sentido económico, preservando las instituciones comunistas, es decir, cambió su modelo económico, pero se mantuvo el régimen político. Esto, en cierta medida, se asemeja a lo que busca lograr Claudia Sheinbaum, al intentar fusionar los objetivos socioeconómicos de la oposición con el intento por mantener vivo al régimen posrevolucionario en un sentido sociopolítico. El problema es que los contextos geopolíticos y cíclicos son diferentes en cada país.
Mientras China está en lo que podría considerarse como la mitad de su ciclo de regionalismo, México ya se encuentra al final del suyo. Deng Xiaopeng pudo mantener al régimen político comunista y reformar la economía nacional, lo que dio como resultado que China se pudiera convertir en una fábrica mundial. Esto, aunado al hecho de que Estados Unidos necesitaba a China para contener a la Unión Soviética durante la Guerra Fría, favoreció al movimiento reformista de Deng. De esta forma, lo que ha experimentado China es un proceso similar al que México experimentó hace un siglo en el Porfiriato, período durante el cual la economía creció y se desarrolló a un ritmo impresionante.
Al estar experimentando una transición que atenta contra su realidad geopolítica, México no podrá salvaguardar un régimen que se apegue a dicho panorama. En comparación, el régimen comunista chino no entraba en conflicto con su contexto geopolítico regionalizado durante su ascenso como la fábrica mundial. De ahí que, en realidad, el cambio que vive México se asemeja más al que experimentó Japón en el siglo XIX.
En cuanto al segundo caso, en 1853, Estados Unidos forzó a Japón por medio de la vía armada a abrirse al mundo y terminar con su etapa aislacionista. Poco tiempo después se presentó la posibilidad política de restaurar la autoridad del Estado central imperial, lo que a su vez dio paso a la Renovación Meiji, quince años después de la apertura, en 1868. Durante todo el período de la restauración, Japón terminó con los clanes y sus estatus políticos, eliminando una estructura política que privilegiaba el orden geopolítico regionalizado, lo que ayudó no solo a centralizar el poder en el emperador, sino también a consolidar una identidad nacional por encima de las identidades regionales (Michiko, 2011/2021). La magnitud de esto fue multidimensional, ya que implicó el abandono de la esencia japonesa y el cambio por una nueva, proceso similar al vivido por otros grupos a lo largo de la historia que pasaron de ser comunidades divididas y regionalizadas a convertirse en potencias unidas con un poder político centralizado.
Es por eso que Michiko (2011/2021) escribe: “La Renovación Meiji fue una verdadera Gran Revolución Cultural. En la historia mundial moderna, ninguna otra nación cambió tan drásticamente su sociedad, sus costumbres y prácticas económicas, así como su estructura política para crear una nación-Estado moderna.” Aunque la expresión de Michiko tiende a la exageración, la realidad es que la evolución que experimentó Japón fue inmensa, pero si tiene semejanza con los cambios que enfrentó Alemania durante el mismo período, al tiempo que contrasta con los procesos por los que han pasado otros países, solo que en diferentes períodos o bajo diferentes contextos geopolíticos.
De esta forma, al igual que Japón, Estados Unidos y Alemania en su momento durante el siglo XIX —y muchos países en otros puntos históricos—, México está ante una transición que atenta contra la supervivencia de su viejo régimen geopolítico y todo lo que implica en términos políticos, culturales, económicos y sociales. Previo a la Restauración Meiji, en 1865 las facciones gobernantes habían reconocido que el “principio de intercambio diplomático y comercial con Occidente” ya era un hecho aceptado, pero también que “estaban seguros de que ni el sistema dual de gobierno, ni el shogunato ni el militarismo feudal eran los adecuados para servir al Japón en sus nuevas relaciones con el exterior. Esas instituciones habían agotado su utilidad y eran inservibles” (Michiko, 2011/2021).
China fue el caso contrario a Japón, ya que necesitó modernizarse para evitar ser invadida y precisó de un régimen comunista cuyas instituciones sirvieran para mantener a las fuerzas regionalistas a raya. La necesidad de China implicó el abandono de una estructura sociopolítica y económica, así como el de una política cultural regionalista que no solo le permitiera sobrevivir a lo largo del siglo XIX, sino también sobresalir.
Al comparar ambos casos con la situación mexicana actual, lo que sucedió en Japón tiene más resonancia con México que los acontecimientos en China. Sheinbaum no presentó una propuesta económica diferente a la de Xóchitl Gálvez durante las elecciones del 2024, apostando por un México más conectado con la economía mundial (Araujo, 2025a). Por ende, el país está ante un contexto político donde existen facciones en el poder que reconocen que el intercambio diplomático y comercial con Occidente ya es un hecho en México.
El único problema es que el modelo socioeconómico mexicano está sujeto al régimen geopolítico que se imponga, sea este uno que busque gobernar a México como se hizo en el siglo XX o uno que priorice la creación de un nuevo México a lo largo del siglo XXI. El régimen posrevolucionario —revivido en 2024 mediante las reformas que resultaron de una victoria presidencial-electoral y el dominio del Congreso— no es compatible con el modelo socioeconómico de apertura de la propuesta contraria.
El viejo modelo que propone la facción unipartidista no puede permitir que fuerzas económicas extranjeras creen nuevos grupos de poder ajenos a su control directo, porque eso iría en contra de la lógica geopolítica del siglo pasado. Fue precisamente la apertura de México con la firma y ratificación del TLCAN en 1994 lo que propició el surgimiento de nuevos oligarcas que desestabilizaron el panorama socioeconómico nacional y de las organizaciones criminales mexicanas que en la actualidad fungen como agentes de poder y grupos paramilitares que controlan distintos territorios en el país. En contraparte, el otro posible régimen exige la dominación o incluso la eliminación de cualquier grupo de poder que se encuentre fuera de la estructura institucional y estatal.
Mientras un modelo prioriza la división de poder entre grupos que puedan apaciguar al país, el otro modelo prioriza la centralización del poder en las instituciones nacionales ciudadanas y la infraestructura del Estado central. Por ende, las políticas económicas del régimen posrevolucionario, en especial de aquellos que buscan apegarse a la realidad geopolítica regionalista, no son compatibles con los objetivos económicos y estratégicos estadounidenses, particularmente los del nuevo ciclo socioeconómico.
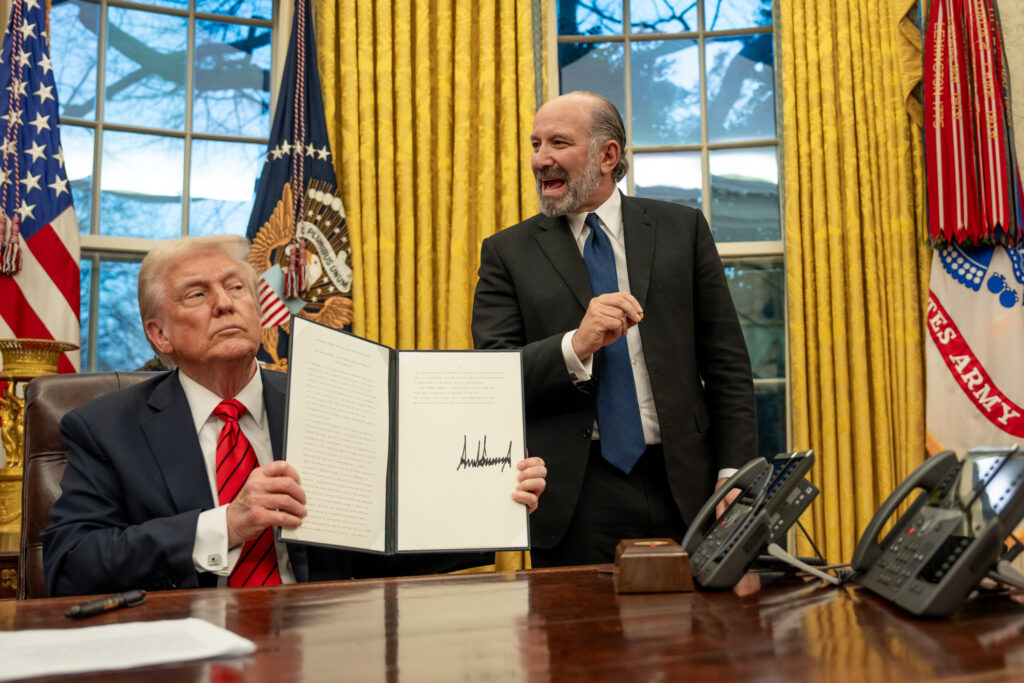
El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump muestra una orden ejecutiva con su firma, el 10 de febrero del 2025 en la oficina oval (crédito: Casa Blanca vía Flickr).
¿Qué quiere Trump?
Donald Trump básicamente necesita que México finalice la transición para que exista un régimen cuyo modelo socioeconómico sea compatible con los objetivos económico-estratégicos estadounidenses. Eso conllevaría un cambio drástico en la estrategia de seguridad mexicana —para que sea una más agresiva— y desembocaría en una crisis política sin antecedentes en México desde 1936. El país tendría que cambiar toda su estructura económica, jurídica, política y de seguridad para que dicho cambio sea posible.
En lo que respecta al tema de seguridad, existen dos factores que permiten vislumbrar el posible desarrollo del panorama en México: por un lado, El Salvador y Ecuador han tomado medidas militares más agresivas y asertivas para controlar sus crisis de inseguridad, lo que apunta a una nueva tendencia en las estrategias que podrían empezar a implementarse en diversos países; por otro, Washington ha mostrado interés en los éxitos de seguridad salvadoreños, ante lo cual podría buscar promover su implementación en otros puntos, con sus respectivas modificaciones, dependiendo del contexto político de cada país (Fedirka, 2025). Aunado a lo anterior, es de destacar que la secretaria de Seguridad Nacional de EE. UU., Kristi Noem, finalizó en México su gira por Latinoamérica, para tener una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum, respecto al tema de seguridad en el país y en la frontera (AP News, 2025), lo que deja en evidencia que el desarrollo de las políticas de seguridad en México son de especial interés para Estados Unidos.
En el ámbito económico, un cambio implicaría el abandono del modelo socioeconómico del régimen posrevolucionario por completo, ante lo que México buscaría duplicar las apuestas por la creación de su propia industria tecnológica avanzada. El principal indicio de que el país se orientará por dicho modelo y dejará atrás la fijación por el control de los recursos naturales —lo que lo convertiría, además, en un importador de materia prima— es el hecho de que Taiwán se encuentra trasladando su industria de semiconductores a México, lo que ha incrementado en un 479% las exportaciones taiwanesas al territorio mexicano (Navarrete, 2024; Soriano, 2025).
Por último, en materia política, la reestructuración llevaría al reinicio del conflicto político que había finalizado en 2024, solo que, en esta ocasión, mucho más intenso. El Gobierno se vería enfrentado a su propio partido, que actualmente controla el Congreso. Por lo que todo apunta a una crisis inaudita que se estaría fusionando con una mayor crisis de inseguridad nacional.
Por ahora, dado que aún no ha habido cambios en tal dirección, si los aranceles se vuelven a posponer, las amenazas solo seguirán postergándose, mientras las presiones continúan. Es poco probable que Trump se arriesgue a una guerra comercial con México, debido a que la crisis económica que esta generaría, sería de tal magnitud que pondría en riesgo su presidencia. Lo cual no significa que no podrá seguir intentando reconfigurar la relación con su vecino. En caso de que los aranceles se conviertan en una realidad, eso solo reforzará la importancia de la transición mexicana para Washington, pues para que el país pueda volver a estabilizarse socioeconómicamente, necesitará que México funcione como la nueva fábrica mundial.
Salvo que ocurra un cambio drástico en México, Estados Unidos tendría que decidir si presionar para lograr dicho cambio o seguir con las amenazas. Es probable que durante abril suceda algo, pero habrá que esperar cualquier giro importante hasta mediados o finales de año.
Referencias
AP News. (2025, 25 marzo). Kristi Noem ends her first visit to Latin America in Mexico to discuss crime and migration. Associated Press News. https://apnews.com/article/noem-latin-america-immigration-crime-deportation-0c6dea28e9f5feeea985bbd48d974c16
Araujo, A.-A. (2025a, 22 enero). Plan México, Trump y la economía mundial: punto de quiebre. Código Nexus. https://codigonexus.com/plan-mexico-trump-y-la-economia-mundial/
Araujo, A.-A. (2025b, 29 enero). La imagen completa de la estrategia económica estadounidense: trasladando la fábrica mundial. Código Nexus. https://codigonexus.com/la-imagen-completa-de-la-estrategia-economica-estadounidense/
Araujo, A.-A. (2025c, 3 marzo). Las negociaciones que darán paso a un nuevo orden global: retórica vs. geopolítica. Código Nexus. https://codigonexus.com/las-negociaciones-que-daran-paso-a-un-nuevo-orden-global/
Bose, N. & Hunnicutt, T. (2025, 1 abril). White House says Trump will go ahead with tariffs as nervous world awaits trade war. Reuters. https://www.reuters.com/world/us/trump-aides-draft-proposal-least-20-tariffs-most-imports-us-washington-post-2025-04-01/
Colibasanu, A. (2025, 7 febrero). An Attempt at Explaining Trump’s Foreign Policy. Geopolitical Futures. https://geopoliticalfutures.com/an-attempt-at-explaining-trumps-foreign-policy/
Fedirka, A. (2025, 19 febrero). El Salvador’s Newfound Value to the US. Geopolitical Futures. https://geopoliticalfutures.com/el-salvadors-newfound-value-to-the-us/
Friedman, G. (2010). The Next 100 Years: A Forecast for the 21st Century. Estados Unidos: Anchor Books. (Obra original publicada 2009)
Michiko, Tanaka (2021). Historia mínima de Japón. México: Colegio de México (Obra original publicada 2011).
Navarrete, F. (2024, 30 mayo). México cerrará negocios con más de 10 empresas de chips de Taiwán. El Financiero. https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2024/05/30/mexico-cerrara-negocios-con-mas-de-10-empresas-de-chips-de-taiwan/
Soriano, G. (2025, 11 de febrero). Exportaciones de Taiwán a México crecen 4.8 veces en enero de 2025. Milenio. https://www.milenio.com/negocios/exportaciones-taiwan-mexico-crecen-4-8-enero-2025